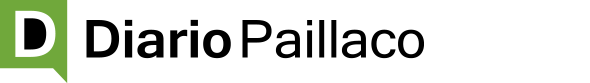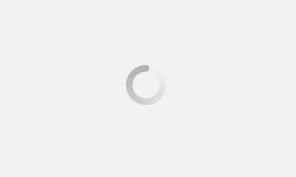Historias DiarioSur
Por Óscar Aleuy , 24 de noviembre de 2023 | 23:23Escribir sin prisa sobre el niño que fui, 74 años después
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 5 meses
Un experimento de retro composición sobre los primeros días de uno mismo en la cuna, el cochecito, la abuela y mi perro Paipote (Reminiscencia del escritor Óscar Aleuy)
Los primeros dibujos de mi vida aparecen en los añejos bocetos de una abuela materna medio patuleca y gruesecita, que pasa la mitad del día con varios cigarrillos colgando de sus labios. En 1949 casi vive en la estancia de los ingleses, donde trabaja de lavandera porque se ha querido venir de Sarmiento, un pueblito argentino en medio de la pampa, desde donde huye del despecho de un hombre que la dejó sola.
Soy ese coyhaiquino de pueblo viejo que bajo la primera nevazón del 49 vio por primera vez la luz del día y que fue aclamado por mucha gente de las vecindades, con ese mismo gesto incondicional hacia el nacido y criado, siempre tan lleno de cariño y profundas muestras de bienvenida.
La fiesta del nacimiento
La noche de mi nacimiento, los retamos que mamá se trajo de la estancia colgaban por todos los rincones de la casa, especialmente en los espacios donde el living y el comedor se habían habilitado como pista de baile. El cielo se veía cerrado por las lluvias y la bailanta se prolongó por cuatro largos días con sus noches. Por primera vez en muchos años, el alma de los que estaban ahí se engrandeció como si de pronto hubiera llegado un día diferente. Al menos eso escuché decir cuando fui mayor y le daba lengüetazos al tarro de la cocoa Raff.
Lo principal de esto era la abuela, cuya figura aparecía en todo momento y me acompañaba con arrorrós y cuchicuchis. Yo era una cosa informe y tumefacta instalada como un monigote encima de una cuna y la única que estaba a mi lado era la Chayo, fumando un cigarrillo tras otro. En ese abril de 1949 volvería a casa de su hija para acompañarla en los preparativos con la matrona Barra, una dama canosa y regordeta que siempre sonreía detrás de sus lentes ovalados.
Coyhaique ya bordeaba los veinte, lleno de accesos y senderos abiertos. Durante décadas eso fue así. Hoy llega una comunidad ajena y cosmopolita que se parece a cualquier otra ciudad.

Las contadas de la Chayo
Años más tarde la abuela me contaría todo eso como al revés y me explicaría con mucho tino y prudencia cómo fuimos cayendo al suelo como hojas marchitas, y nos derrumbamos uno a uno, poco a poco, como ratas decía. Y yo pensaba que era cierto.
Y me decía que, así como ellos, también desapareció la tierra y parece que los humanos volaron en pedazos como si fuera un acabo de mundo, y se evaporaron como el agua cuando hierve, me decía abriendo tremendos ojos. Entonces, en un lapso de días el pueblo empezó a quedar solo y vacío y se sentía un aroma de tristeza que se mezclaba con los mojoncitos de los corderos y las primeras frutillas de los tarros de los repartidores.
Pero da la impresión de que todo lo sucedido duró poco porque nadie siguió hablando del tema y con el tiempo pasó al olvido. Al menos nunca lo escuché de alguien que no sea la abuela.
Mi primer vecindario
Lo que sí importa destacar es que en ese pueblito se vivía lindo, se pasaba bien la mayor parte del tiempo y la mitad de sus habitantes suspiraban de felicidad por los vinillos embriagadores y los cocidos de grasa chorreante que se metían tras los ríos y llegaban hasta las fiestas de las cooperaciones.
Ya más crecido, me la pasaba la mayor parte del tiempo en el patio grande de la casa natal, con la abuela cerca de mi rostro. Conocería por primera vez los regodeos y la monería de fumar y toser con las volutas de sus cigarrillos. Me agradaba sentir las bocanadas que llegaban de todos lados hasta mezclarse con la voz aguardentosa de la Chayo, que emitía un sonido gutural como de hombre gaucho, para tenerme sólo para ella. También veía a mamá y papá rodeándola y sonriendo. Siempre era yo el centro de todo.
Alrededor de los tablones del patio ya se estaban moviendo lagartijitas y tábanos del verano, un chirrido de puertas me iba enseñando una extraña forma de vivir aferrado a secretos y silencios. Las campanas me volvían a adormecer a lo lejos.

La vida con Paipote
No escuché en mis primeras semanas algo más familiar que la voz sofocada de la abuela con su sonrisa como de alas batiendo y algo parecido a un lamento, como si un animalito anduviera por ahí cerca y se arrastrara. Paipote nació casi a la misma hora que yo bajo la escalera que daba al patio de los vecinos. Fue siempre una criatura negra que avanzaba por ahí. Dormía enrollado en una cajita, aterido de frío y gimoteando. Ese perro me acompañaría y sería mi mejor amigo por largos doce años.
Un día percibí a la abuela a través de la forma de su cara por el contacto con su mano. Absorbí el calor de esa figura y palpé sin saberlo las concavidades de sus arrugas. Era bueno ese primer acercamiento e imaginé su figura saliendo de ella misma para formar con la mía una sola representación inquebrantable.
Había ahí una especie de corralete cuadrado con barrotes de madera que muchas manos amigas se acercaban a mecer. Mi llanto del principio era tibio y poco a poco se fue solidificando, como si el paso del tiempo le fuera dando sustancia y energía. Claro, de nuevo brotaba un temblor de sueño y desazón que era cuando todos se iban y me dejaban con mis baberos, cascabeles y colgantes girando bajo el cielo raso a pocos centímetros del rostro.
Cambio de domicilio
Un día abandoné la cuna, cuando mamá me sentó en un coche de cuero celeste de dos ruedas para pasearme por un pueblo atiborrado del sol de octubre. No entendí el significado de mirar y tampoco de saber en qué parte de la tierra estaba. Nunca supe por qué todo se estaba moviendo y avanzaba en direcciones que nunca pude entender. Mi percepción no era de las mejores, especialmente porque el coche temblaba y se retorcía con estrépito, aunque sólo después sabría que aquellas no eran calles, sino huecos como barriales cubiertos de lodo y guijarros. Sobre eso avanzaba un cochecito como ese, cambiándome el paisaje y la posición del pueblo.
La comprensión del espacio
El pueblo ahora no existe, pero en su lugar hay una grieta, un resquicio de silencio y vacío, una especie de enclave mágico hecho de miradas, de furtivas palabras que entran y salen por una caverna oscura.
Creo estar más que seguro que, a medida que iba creciendo, no capturé mucho el sentido de vivir ahí. Sólo hasta que otro ser me empezó a meter en los juegos de analizar capté mucho más de lo que podría hacer solo.
De ahí en adelante, nada sin él. Descubrí la forma de mirar, las voces de los demás, la lejanía de los cerros y el fragor de las correntadas de los ríos. Metí mis ojos por los patios de las casas vecinas, salí de paseo, me subí a los monopatines, visité otras ciudades, conocí los campos y trepé a lo más alto de las colinas.
Ese fragor de tiempo me desarrolló los sentidos. El pueblo cambió, sin duda alguna. Antes eran los sin idioma, los que se daban como centros, los silenciosos y llorones, los dueños de un amigo perro, los indefensos en el hogar donde se está y se respira.
Ahora viven aquí los que no se fueron, los sobrevivientes que se quedaron para recordar tantas cosas en medio de una niñez que nunca se olvida.
OBRAS DE ÓSCAR ALEUY
.jpg)
La producción del escritor cronista Oscar Aleuy se compone de 19 libros: “Crónicas de los que llegaron Primero” ; “Crónicas de nosotros, los de Antes” ; “Cisnes, memorias de la historia” (Historia de Aysén); “Morir en Patagonia” (Selección de 17 cuentos patagones) ; “Memorial de la Patagonia ”(Historia de Aysén) ; “Amengual”, “El beso del gigante”, “Los manuscritos de Bikfaya”, “Peter, cuando el rock vino a quedarse” (Novelas); Cartas del buen amor (Epistolario); Las huellas que nos alcanzan (Memorial en primera persona).
Para conocerlos ingrese a: